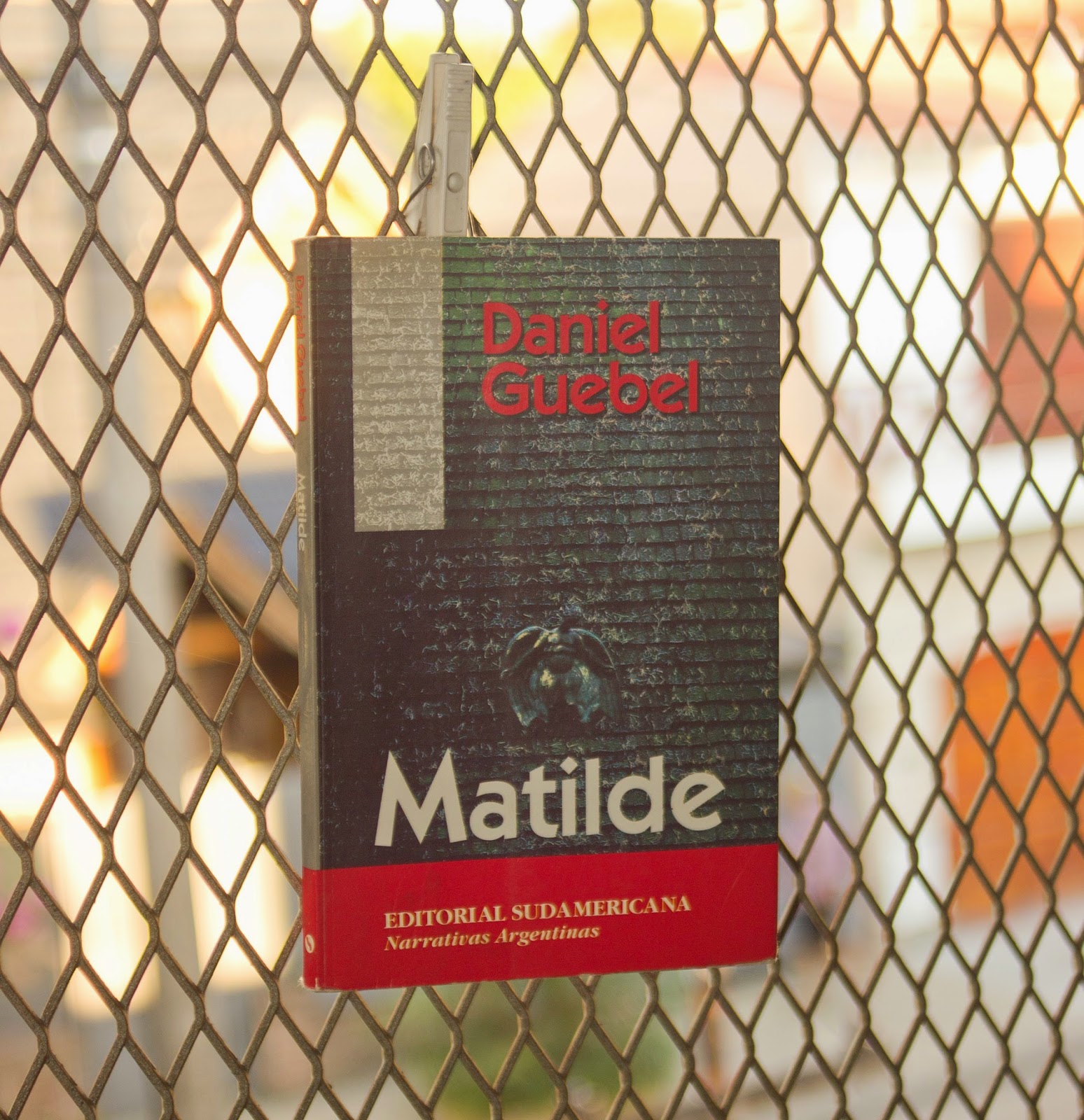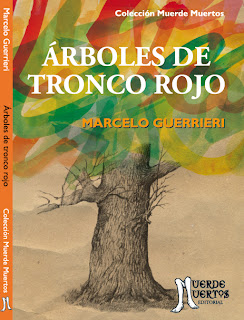por Pablo Farrés
1) Cómo no pensar en mí, es el título de la novela de Pailos. Es un buen título que permite dos posibles lecturas. Una, la del ensalzamiento del sujeto: no hay nada más importante que pensar en mí mismo. La otra posibilidad es la de entender el título en relación a una condena. Entonces la pregunta “¿cómo dejar de pensar en mí?”, sería una pegunta no retórica que exigiría y clamaría por una respuesta: cómo hago para dejar de hacer esto que me es dado, cómo, de qué forma salir del atolladero de mí mismo. En este sentido, entonces, no puedo dejar de pensar la novela de Pailos sino sobre el fondo de una dramaticidad originaria. No el de la subjetividad si no el del desfondamiento de la subjetividad: quién, qué subjetividad, exige el modo de salir de la propia subjetividad.
2) ¿Cómo no pensar en mí? Es una buena pregunta. Digo, hay algo de mal entendido cuando hablamos de la literatura del yo. Hay protocolos de lectura demasiado pegados a ciertas escrituras de la experiencia (humilde, chiquitita, histérica, depresiva, maricona) que iluminan una parte de la narrativa de los años 90 y que todavía continúa hoy. Personajes abandonados, engañados, heridos, por la pareja, por la familia, o por lo que fuere, que sufren de un modo mediano, edípico, el paisaje social del capitalismo postindustrial. Una literatura a la espera de nuevos sacerdotes que justifiquen el dolor generacional. En este sentido, hubo y hay una captura de la escritura por parte de la cultura. La pregunta de la novela de Pailos es cómo, en el centro del yo, se da la fuga que la cultura no puede capturar.
3) Entonces, evidentemente no se trata de una novela sobre el yo. Pailos escribe una novela que es un diario autobiográfico, corriendo el riesgo de ser leída justamente como la novela de un diario autobiográfico. Pero no es otra novela acerca de la subjetividad o de los recovecos sentimentales de una subjetividad herida. Se trata más bien del proceso de desubjetivación de la escritura, de cómo la experiencia de la escritura señala la imposibilidad, diría el umbral, de toda experiencia subjetiva.
4) Comencemos por algún lado. En el capítulo 4, Pailos, el narrador, hace la primera mención a su trabajo. Es un filósofo becado que investiga acerca de los mundos posibles y contrafácticos. En principio esos mundos posibles surgen en la cotidianeidad de Pailos, y lo hacen en el continuo de “los peores errores posibles”: siempre se elige la chica que no se debe elegir, se elige hacer lo que sabemos que irremediablemente se hará mal, se elige subir en ascensor cuando el ascensor evidentemente se va a romper, digo, todo hubiese ido mejor si hubiéramos elegido otra cosa. Sin mundos posibles no habría error de nuestra parte. Simplemente haríamos lo que nos está dado hacer. Pero nos condenamos al error porque los mundos posibles acechan todo el tiempo. Pero aquí hay un punto central en la novela de Pailos, el mundo posible que más nos interesa no es aquel en el que el mundo que conocemos ya no es el mismo (pienso en la ciencia ficción), sino ser otro en un único y mismo mundo, radicalmente otro. Digo que es un punto central porque la mera posibilidad de ser radicalmente otro nos transforma por enteros en un error. Nuestra subjetividad como el error que la posibilidad de ser otro ilumina. Un error que termina desnudando la arbitrariedad de lo que somos. Somos un error porque estamos condenados a ser otros que nunca podremos ser.
5) El error desnuda la nada, al menos la arbitrariedad, la máscara y la farsa, de aquello que llamamos yo. Pailos escribe un diario autobiográfico en el que no hay nada que escribir. En el cap. 6, dice que no se banca pasarla tan bien. En el cap. 7, al regreso de unas vacaciones en Chile, plantea que decir que la pasó bien es no decir nada, “decir nada es algo que soporta mal”, dice Pailos. Una y otra vez, lo que Pailos hace se reduce a la nada cotidiana. En muchos capítulos se obsesiona con la película “El ladrón de orquídeas” que trata sobre un escritor al que le es imposible escribir el guión de una película que terminará versando sobre un guionista que no puede escribir el guión de la misma película. En algún momento Pailos dice que el problema de la película es que no pasa nada y que su solución es evitar que no pase nada. La película existe, la podemos ver. El libro de Pailos existe, lo podemos leer. Pero de algún modo ni la película ni el libro existen como película y libro, no existen como obra, como cosa cerrada. No tienen fin porque no alcanzan el estatuto de obra. Son más bien un ir hacia la obra para no alcanzarla. Un ir hacia el yo, ir hacia la narración autobiográfica. Pailos escribe para la obra y hacia el yo, pero se olvida de la obra y del yo, se concentra en el “para”, en el “hacia”, un devenir hacia ninguna parte, una potencia que se preserva como potencia en cuanto logra el milagro de la no efectuación.
6) La autobiografía de Pailos como sabotaje de toda autobiografía, entonces, se deja arrastrar por la lógica de la espera. En principio la vida de Pailos es la de la espera: espera una beca, vive esperando algo de su pareja, algo de sus amigos. Siempre entonces a la espera de los otros. Pero no sólo está a la espera, sino que más bien él mismo es la espera. Esa es la única subjetividad que se juega en Pailos, la nada de una espera radical, tan radical que cuando eso que espera finalmente llega, llega en el modo del desastre. Pero la espera radical no es Pailos sino la escritura, el modo que la escritura autobiográfica encuentra para no realizarse en la obra. Se escribe porque se espera, pero no se espera nada, se espera únicamente preservarse en la espera, para aplazar constantemente aquello que le de fin a la propia espera.
7) Lo mismo se le juega a Pailos a nivel de la construcción de la frase. La cantidad de paréntesis que existen en cada párrafo no es más que el despliegue de esa lógica de la espera radical.
8) Pero la espera deteriora. Es muy difícil bancarse la espera como espera radical. A Pailos comienza a paralizársele el brazo izquierdo. Comienzan los mareos. Algo está empezando a reventar en ese cuerpo. Pailos ya no es Pailos. Está dejando de serlo. Porque de algún modo la nada no es solo una nada, la nada produce, la nada también trabaja y hace explotar. Entonces Pailos se encuentra escribiendo sobre un Pailos que Pailos ya no es. Escribe sobre otro –sobre él mismo, en el modo de ya no serlo. Pero ese segundo Pailos, el Pailos del que se escribe es también otro Pailos que no es más que el mero escribir sobre un tercer Pailos que no es más que el ejercicio de escribir sobre un Pailos que escribe. Desde entonces el diario sigue escribiéndose, sin Pailos. Pailos encuentra que el diario ha sido escrito por otro Pailos, desde otro mundo, desde otro mundo posible. Ya no hay error.
9) La cuestión entonces es cómo soportar la escritura autobiográfica como un medio inútil que no pretende ningún fin y que se sostiene como pura potencia. Esa nada de la escritura autobiográfica ya no es la nada cultural de los 90, sino la nada de un yo que se fuga de sí mismo, que no alcanza a ser nunca plenamente yo, que no se cierra en ningún acto ni en ninguna obra, sino que se duplica una y otra vez, se duplica y dispersa, se encuentra siempre como otro, se desfonda y ya no hay captura que detenga la fuga, porque la pregunta que moviliza la escritura de Pailos, digo la pregunta acerca de qué subjetividad exige salir de la propia subjetividad, ya es la propia fuga.
10) Entonces los vemos, Pailos comienza a encontrarse con los otros Pailos y todo se acelera. Los otros Pailos están ahí, en todas partes, acechando, persiguiendo, ahogando, la fuga se multiplica. A esa altura ya vale decirlo: Pailos escribió la novela de una fuga psicótica. En el contexto de una literatura que hace veinte años se dedica a contar el mismo cuentito neurótico, no es poco darse un paseo por los bordes.
11) Una última cuestión: Hay una novelita francesa escrita en el siglo XVII, que de algún modo funcionó como contraparte del Quijote. La novelita se llama Meditaciones Metafísicas. Ahí desde donde Don Quijote se va para pasear un rato por el desierto, ahí es dónde Descartes pretende llegar. Uno viene y el otro se va, pero en el medio, entre uno y otro está el camino, digo la narración, digo el lenguaje, más bien el ser de lenguaje, que tan bien hemos sabido atrapar en la máquina burocrática de la filosofía y la literatura. Un lenguaje que en alguna parte ha perdido el punto de llegada y el punto de partida para hablar en el vacío hablándonos, hablándonos en términos de yo. La pregunta es qué se hace con ese lenguaje, o más bien, qué nos hace ser ese lenguaje, o quizás a dónde nos lleva ese lenguaje. O acaso la pregunta es si eso importa. El yo no es el problema, al lenguaje poco le importa eso que llama yo.